LA BOTELLA DE AGUA FRÍA DE LA FELICIDAD
Cuando terminas tu trabajo a las once de la mañana y puedes regresar a tu casa dando un paseo despreocupado es que el Apocalipsis se ha tomado un respiro contigo. Que la fiereza de la Circunstancia se ha echado un bostezo y has podido colarte entre sus muelas y su mal aliento, con tu manera de silbar fumando, hasta aparecer ileso calle Alcalá abajo, hacia Sol, un transeúnte más con todo el mundo a sus cosas: el verano a sus cosas exageradas de VERANO, los municipales a sus cosas de municipales, los bedeles a sus cosas de bedeles, los coches a sus cosas de coches, La Cibeles a sus cosas de fuente, los turistas sacándole fotos a los termómetros y los termómetros disparándole a los vencejos en el aire sin alcanzar a ninguno. Así iba yo, humanísimo, desocupado, también un poco vencejo por la acera, cuando me ocurrió el dibujo de arriba. Sublimado, claro. Y fue que de repente surge una mendiga llevando en sus manos una sorprendente botella de agua helada llena hasta los topes. Helada porque había escarcha en el cristal. Helada porque la mujer la sostenía entre sus manos con unción religiosa. Esa botella llevaba en la calle sólo unos segundos. Esa botella acababa de nacer y era el regalo de algún amigo, con toda probabilidad un camarero. Un camarero bueno. Un camarero sabio. Esa botella era lo más caro y lo más bueno que había en Madrid ayer por la mañana y la tenía entre sus manos una dulce y gorda mendiga de unos sesenta años tratando de darle sombra con su cuerpo. Toda su fortuna. Todo su amor. Todos sus nervios. Podría decir que esperé a que la mujer le diera el primer buche y escuchar el aplauso espontáneo y atronador de toda una ciudad (Madrid sabe hacerlo)... Pero no. Seguí caminando, casi más feliz que ella, y sólo lo imaginé a mi espalda. Ése sí que fue un buche. Ése sí que fue un aplauso. Quería contarlo.








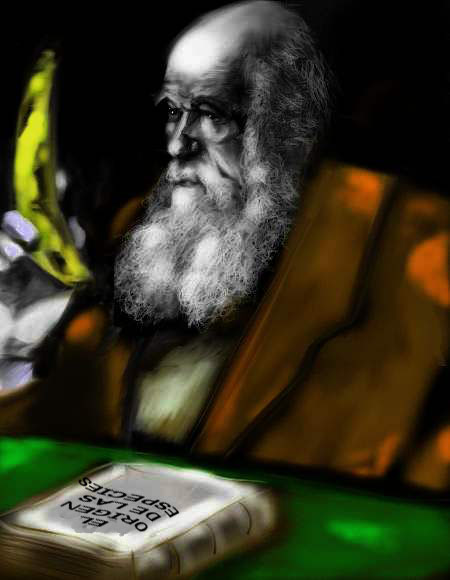





No hay comentarios:
Publicar un comentario