LOS BUZONES SON AMARILLOS PARA ATRAER A LOS CARTEROS (3)
Antes de que me encerraran, antes de que ella se largara y de que no me quisiera más, yo me quedaba sentado delante de la tele sin sonido cuando Lidia se iba a la cama. Bebía whisky tibio y fumaba y la televisión era como si no estuviera allí. Podía salir a la calle y quemar otro par de contenedores pero no lo hacía. Me quedaba cara a cara delante de aquel cacharro parpadeante y frío y sólo volvía con ella a la cama cuando se acababa el whisky o el tabaco.
-Nena.
-Mmm?
-Han detenido a Dios en la Gran Vía.
-Mmm.
Ella buscaba su lado de la cama y me daba la espalda. Tenía sus días, como todo. Pero no siempre era desagradable aquel calor y aquella humedad, aquella amargura sofocante en el útero de la cama violeta.
Las mujeres que habían pasado antes por casa se fijaban siempre en la enorme camota. Pensaban que un tipo que tenía una cama violeta no podía ser malo. Un poco raro o equivocado o torpe o tierno, demasiado tierno haciéndolo, pero nunca malo. Algo así fue lo que metió en mi cama a aquella Lidia que la llenaba de murmullos de duermevela y espaldas y pechos que se viraban al lado correcto del colchón, nuestros respectivos lados correctos, negros, silenciosos y amargos. Eso y que Lidia no habría soportado nunca a un tipo que no hiciera nada creativo aparte de quemar contenedores y no ir a la mili porque se es escritor con la pluma y a patadas y porque yo realmente escribía. No hacía nada allí debajo del edredón, pero yo escribía sin mover un dedo. Sacaba la cabeza como una tortuga y olía el mundo en silencio. Así permanecía un rato, asomando sólo la cabeza en la oscuridad de entre la maraña de sábanas y edredón violeta, como un enfermo aguardando el final con los ojos cerrados. Desde allí se podían hacer grandes cosas todavía. Aunque faltaran pocas horas para que amaneciera, para el final, todavía tenía tiempo. Era la misma imbecilidad noche tras noche. Tal vez estuviera ganando el campeonato del mundo de ajedrez sin tener que partirle la columna al ruso de turno cuando el sueño me estrujaba los ojos hacia dentro y las imágenes se iban disolviendo en nada dentro de mi cabeza.
Luego, a la mañana, ella ya se había ido a su trabajo y yo tenía las piernas abiertas, los brazos abiertos, la cabeza abierta ocupando toda la cama violeta sin saber cómo pero aprovechándola mejor que el más grande de los gigantes... Encendía un cigarrillo que sabía invariablemente como el último de ayer, apoyaba la espalda contra la pared, fumaba, cerraba los ojos, abría los ojos, cerraba los ojos, acababa el cigarrillo, me levantaba pegajoso y gris al cuarto de baño, meaba, metía una de mis cabezas debajo del grifo, caminaba hasta el salón, me sentaba en el sofá, me levantaba, hacía café, hacía frío, hacía más café, me lo bebía a sorbos lentos y duros y lo miraba como si aquello fuera algo más que una bebida caliente para despertarme. Entonces escribía o leía o me iba a la calle a dar una vuelta sin ver nada.
A la noche volvíamos a encontrarnos delante de la televisión. Veíamos los informativos, alguna película, bebíamos el whisky tibio que ella había traído y fumábamos. Ya apenas si hablábamos de los furiosos planes que habíamos concebido para nuestras vidas. Echábamos el humo contra el cristal sucio de la tele y callábamos. Era mejor estar callados y mirar la tele.
Y si lo que daban era especialmente aburrido, yo la dejaba pasando las páginas de su libro de arte y me iba a la calle. Rompía algún escaparate sin robar nada, destrozaba una o dos cabinas, y regresaba con más whisky, un periódico del día siguiente, aire de Steve McQueen cuando vuelven a meterlo en la "neviera" en la Gran Evasión. Ella estaba ya en la cama y yo bajaba todo el volumen de la tele. Me sentaba delante y bebía y fumaba en silencio. El cacharro parpadeaba y me refrescaba la frente. A Dios volverían a detenerlo en la Gran Vía si no se andaba con cuidado.
Las cosas no estaban tan mal entonces.
-Nena.
-Mmm?
-Han detenido a Dios en la Gran Vía.
-Mmm.
Ella buscaba su lado de la cama y me daba la espalda. Tenía sus días, como todo. Pero no siempre era desagradable aquel calor y aquella humedad, aquella amargura sofocante en el útero de la cama violeta.
Las mujeres que habían pasado antes por casa se fijaban siempre en la enorme camota. Pensaban que un tipo que tenía una cama violeta no podía ser malo. Un poco raro o equivocado o torpe o tierno, demasiado tierno haciéndolo, pero nunca malo. Algo así fue lo que metió en mi cama a aquella Lidia que la llenaba de murmullos de duermevela y espaldas y pechos que se viraban al lado correcto del colchón, nuestros respectivos lados correctos, negros, silenciosos y amargos. Eso y que Lidia no habría soportado nunca a un tipo que no hiciera nada creativo aparte de quemar contenedores y no ir a la mili porque se es escritor con la pluma y a patadas y porque yo realmente escribía. No hacía nada allí debajo del edredón, pero yo escribía sin mover un dedo. Sacaba la cabeza como una tortuga y olía el mundo en silencio. Así permanecía un rato, asomando sólo la cabeza en la oscuridad de entre la maraña de sábanas y edredón violeta, como un enfermo aguardando el final con los ojos cerrados. Desde allí se podían hacer grandes cosas todavía. Aunque faltaran pocas horas para que amaneciera, para el final, todavía tenía tiempo. Era la misma imbecilidad noche tras noche. Tal vez estuviera ganando el campeonato del mundo de ajedrez sin tener que partirle la columna al ruso de turno cuando el sueño me estrujaba los ojos hacia dentro y las imágenes se iban disolviendo en nada dentro de mi cabeza.
Luego, a la mañana, ella ya se había ido a su trabajo y yo tenía las piernas abiertas, los brazos abiertos, la cabeza abierta ocupando toda la cama violeta sin saber cómo pero aprovechándola mejor que el más grande de los gigantes... Encendía un cigarrillo que sabía invariablemente como el último de ayer, apoyaba la espalda contra la pared, fumaba, cerraba los ojos, abría los ojos, cerraba los ojos, acababa el cigarrillo, me levantaba pegajoso y gris al cuarto de baño, meaba, metía una de mis cabezas debajo del grifo, caminaba hasta el salón, me sentaba en el sofá, me levantaba, hacía café, hacía frío, hacía más café, me lo bebía a sorbos lentos y duros y lo miraba como si aquello fuera algo más que una bebida caliente para despertarme. Entonces escribía o leía o me iba a la calle a dar una vuelta sin ver nada.
A la noche volvíamos a encontrarnos delante de la televisión. Veíamos los informativos, alguna película, bebíamos el whisky tibio que ella había traído y fumábamos. Ya apenas si hablábamos de los furiosos planes que habíamos concebido para nuestras vidas. Echábamos el humo contra el cristal sucio de la tele y callábamos. Era mejor estar callados y mirar la tele.
Y si lo que daban era especialmente aburrido, yo la dejaba pasando las páginas de su libro de arte y me iba a la calle. Rompía algún escaparate sin robar nada, destrozaba una o dos cabinas, y regresaba con más whisky, un periódico del día siguiente, aire de Steve McQueen cuando vuelven a meterlo en la "neviera" en la Gran Evasión. Ella estaba ya en la cama y yo bajaba todo el volumen de la tele. Me sentaba delante y bebía y fumaba en silencio. El cacharro parpadeaba y me refrescaba la frente. A Dios volverían a detenerlo en la Gran Vía si no se andaba con cuidado.
Las cosas no estaban tan mal entonces.







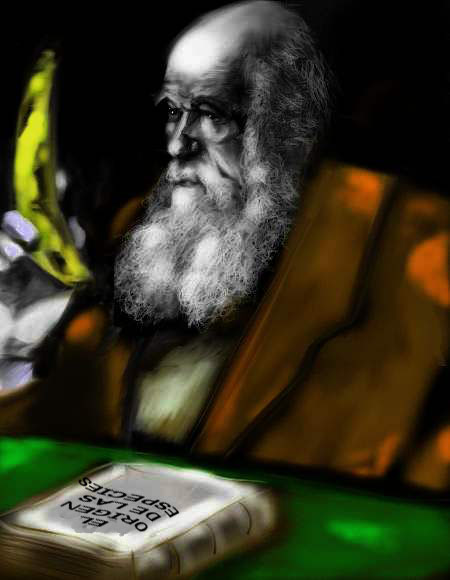





No hay comentarios:
Publicar un comentario